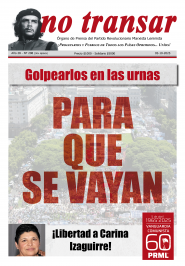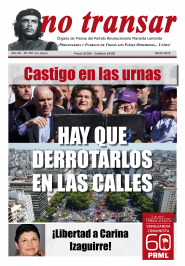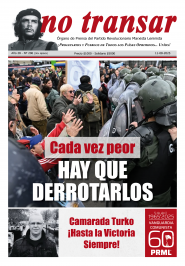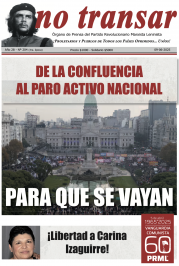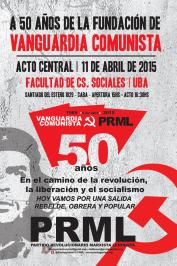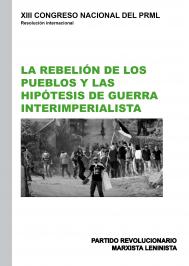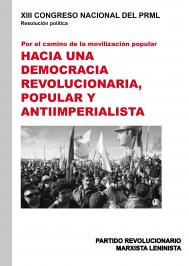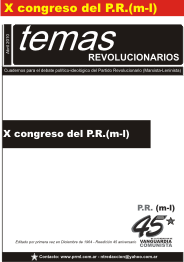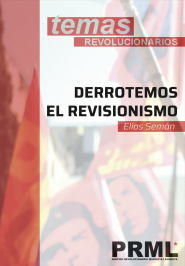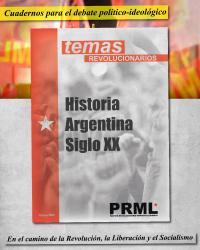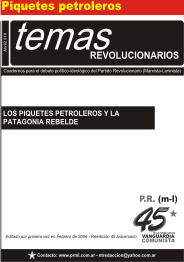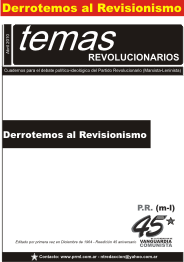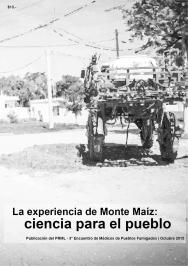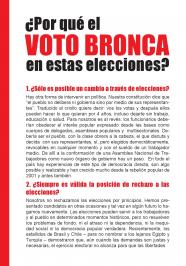El adelanto de fondos provenientes del FMI tras el viaje de Macri a los Estados Unidos no significa que la plata entregada previamente se haya malgastado y que ahora el gobierno necesite más... Ver más
Esperando el impacto
Tras un segundo trimestre de 2025 marcado por hitos clave, como la flexibilización del cepo, un esquema cambiario de bandas y el Acuerdo con el FMI, el fin de la cosecha gruesa en julio dio paso a un salto del dólar que obligó al gobierno a ciertos malabares financieros. La consolidación del estancamiento económico, la caída de los salarios y la destrucción del empleo parecen indicar que el modelo encontró su límite. El plan electoral es contener la inflación, pero nadie sabe qué sucederá después.
El ministro Caputo canchereó con el “comprá, campeón” y el dólar pegó un salto en julio, llevando la cotización de $1170 a $1360 (+15%), con una leve caída en la primera semana de agosto.
Se trata de un salto previsible, pues el dólar venía “pisado” con diversos artilugios (venta de dólar futuro, rebaja temporal de retenciones, suba de tasas de interés), vencían $10 billones en LEFI que amenazaban con volcarse al dólar (aunque sea parcialmente) y se terminaba la excelente cosecha gruesa de soja con disminución temporal de retenciones. Mientras tanto, las reservas no crecían al ritmo esperado dado el “ánimo comprador” en el mercado (señal de una cotización demasiado baja) y las limitadas compras del Tesoro (USD 1.000 millones en julio), hechas a regañadientes por reclamo del FMI.
El factor clave de la situación precaria de las reservas es un saldo comercial pequeño, producto del crecimiento de las importaciones (gracias al dólar barato), y un barril sin fondo en materia financiera, producto de los pagos de deuda externa (pública y privada), la dolarización de excedentes de las empresas y el retroceso de la inversión extranjera, hasta ahora cubierto únicamente por el endeudamiento en dólares.
Existen otros factores que golpean la evolución de las reservas y la cotización de la divisa en el mercado de cambios. Tras la flexibilización del cepo, el neto de las compras minoristas (personas físicas) de dólares llegó a los USD 5.900 millones entre los meses de abril y junio, aspirando la disponibilidad de dólares y sumando presión a la cotización. Además, impacta la tendencia a la dolarización de carteras de inversión en épocas electorales, dada la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Asimismo, el gobierno no pudo avanzar con el plan de monetizar la economía mediante una inyección de “dólares del colchón” a partir de la flexibilización del uso de moneda extranjera en transacciones corrientes. Los obstáculos del proyecto no se limitan al aspecto legal; más bien nadie quiere vender sus ahorros cuando el dólar está “barato”.
Ojo al Fondo
Al respecto, en su último informe el FMI advirtió sobre los niveles críticamente bajos de reservas, el déficit de cuenta corriente (salen más dólares de los que entran) y la toma de deuda de corto plazo nominada en divisas, preocupado por el peligro que suponen para el pago de la deuda externa. Asimismo, manifestó sus inquietudes sobre el frente externo: la distancia entre la meta y la realidad en cuanto al déficit de la cuenta corriente (USD -2.700 M vs. USD -17.000 M) y la acumulación de reservas (USD -4.700 M, cuando debían ser USD -1.100 M) que formaban parte de las metas del Acuerdo. No obstante, en un claro acto de apoyo político, perdonó el incumplimiento emitiendo un waiver, eliminó la meta de reservas de septiembre y relajó la de diciembre en USD 3.500 millones (de USD 8.000 M a USD 4.500 M, según LN 1/8), a sabiendas de que el gobierno no está en condiciones de cumplirla. A la inversa, la generosidad del FMI con el gobierno contrasta con su demanda de mayores recortes fiscales en jubilaciones, pensiones, subsidios y asignación universal por hijo, con el objetivo de fortalecer el superávit fiscal y garantizar el pago de la deuda externa, impactando directamente sobre el bolsillo de los que menos tienen. En el mediano plazo, exigió apurar una reforma previsional durante 2026 que consolide el recorte del gasto en jubilaciones y, como cereza del postre, sugirió la privatización de activos públicos con el objetivo de fortalecer las reservas, en un revival del “remate de las joyas de la abuela” de los ´90. El FMI se cuida a sí mismo y a los proyectos liberales que siguen su receta, sin importar los resultados negativos para el país y su gente.
Malabares
Presionado por un panorama de demanda estable y oferta limitada de dólares, a fines de julio el gobierno renovó deuda en pesos con altas tasas de interés (65% de TNA, más del doble que la inflación anualizada). De lo contrario, grandes flujos de capitales hubieran usado sus pesos para comprar dólares presionando al alza su cotización y trasladando una parte a precios (pass through). El tema de la tasa de interés es clave por otro motivo: en agosto el gobierno debe renovar $23 billones en Letras del Tesoro Capitalizables (LECAPS), bajo la misma amenaza. En segundo lugar, el gobierno operó fuertemente la venta de dólar futuro en julio (alrededor de USD 2.000 M), otra herramienta clave para intentar controlar la cotización de la divisa. Finalmente, elevó al 40% los encajes de bancos (antes en 36%) y fondos comunes de inversión (antes en 20%) con el objetivo de alojar allí un mayor stock, evitando que se vaya al dólar.
Detrás de las decisiones de política monetaria y cambiaria está la desesperación por mantener un índice de inflación por debajo del 2% en los meses electorales, a sabiendas de que su capital político se asienta fundamentalmente en ello.
Ahora bien, el incremento de las tasas encarece el costo del crédito y la carga de intereses, lo que impacta negativamente en la actividad económica (empleo, salarios, consumo). La tan festejada “recuperación” económica del segundo semestre de 2024 (jalonada por la disponibilidad del crédito post blanqueo y la caída de la inflación) tuvo sus últimas expresiones en el primer trimestre de 2025, momento en que detuvo su marcha. En mayo y junio la actividad mostró un estancamiento y, a falta de datos oficiales, para julio las mediciones de las consultoras indican un enfriamiento, marcada disparidad entre diferentes sectores y la proyección del estancamiento hasta fin de año. La fase del “pedo de buzo” quedó atrás y el modelo parece haber encontrado su límite.
Al mismo tiempo, a partir de febrero el crecimiento del empleo observado desde junio de 2024 se detuvo y se convirtió en su reverso, dejando un saldo neto negativo en la era Milei: se destruyeron 270.000 empleos formales de los cuales 130.000 son privados, 115.000 públicos y 25.000 de casas particulares (R3, 4/8), según datos del MATE. Por su parte, el salario privado permanece estancado en un nivel 8% inferior al momento de la asunción de Milei, mientras que para empleados públicos el retroceso es del 22%. Finalmente, en julio las jubilaciones mínimas se encontraban un 7% debajo de su poder adquisitivo pre Milei, fundamentalmente por el congelamiento del bono en $70.000. La guerra contra la inflación se libra a costa del bolsillo del laburante.
Vinculados al estancamiento salarial y de ingresos, los datos para el consumo minorista tampoco son prometedores: una caída en julio del 5,7% en relación a junio (según la CAME) y márgenes de ganancia finos que limitan la posibilidad de bajar precios para mejorar las ventas. La tendencia a la baja se verifica desde febrero, en consonancia con el estancamiento de la actividad económica. De acuerdo a un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social (UCA), el incremento del precio de los servicios consumidos por las familias produjo una disminución de sus ingresos disponibles y una caída en el consumo de bienes esenciales, fenómeno denominado “estrés económico”. Entre otros síntomas, crecen el uso de la tarjeta de crédito para compra de alimentos y la cantidad de personas que no pueden pagar el resumen de la misma.
Qué nos depara
El gobierno modela la política económica para llegar a las elecciones en condiciones competitivas: un objetivo lógico para cualquier partido político, un objetivo precario para un programa económico.
Con los dólares del FMI en las reservas y la posibilidad de intervenir en el techo de la banda en caso de corrida cambiaria, hay elementos para pensar que los comicios se darán en un contexto financiero relativamente calmo. ¿Y después? Ahí la incertidumbre es total, tanto acerca de qué querrá hacer el gobierno como en lo tocante a la situación económica, puesto que todos los análisis sobre la sostenibilidad del modelo ponen el horizonte en octubre o, a lo sumo, diciembre. En el misterio, dos indicios son importantes: las metas del acuerdo con el FMI suponen una nueva etapa de ajustes fiscales y monetarios, mientras que el gobierno de Milei busca hacer de la elección un referéndum de su política económica con el objetivo de allanar el camino a reformas estructurales (jubilatoria, laboral, impositiva, etc.) que favorezcan al bando del capital.
Pero hay otro interrogante más serio: si un eventual triunfo libertario en octubre efectivamente le garantiza respaldo social, político y financiero al modelo económico. En la elaboración de la respuesta mete la cola el recuerdo del 2017 de Mauricio Macri, cuando la buena performance electoral de medio término dio paso a la rebelión contra la reforma jubilatoria en diciembre y, pocas semanas después, el retiro del apoyo de los capitales financieros internacionales, el crack del modelo y el llamado desesperado al FMI para obtener un salvavidas de USD 44.000 millones.
No podemos permitir que los sectores populares paguen el costo de la nueva aventura económica de la derecha argentina. La receta de Milei es más vieja que la injusticia, repetida sin cesar por la clase dominante con las mismas caras (Sturzenegger, Caputo, Bullrich) y los mismos resultados: endeudamiento, ajuste y represión. Se acerca el momento de la definición: la tarea es intervenir con ofensiva y unidad en las calles para derrotar el plan del gobierno, pugnando por abrir paso a una nueva experiencia popular con un programa económico de emergencia, basado en el no pago de la deuda externa y la estatización de los recursos estratégicos, el sistema bancario y el comercio exterior.
David Paz
Notas relacionadas
-
-
En el marco del Día Mundial de la Salud, se realizó, impulsado por el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) una jornada de visibilización y difusión contra la Cobertura Universal de Salud... Ver más
-
Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, después de declarar como testigo en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Pasaron doce años y aún no hay imputados ni... Ver más