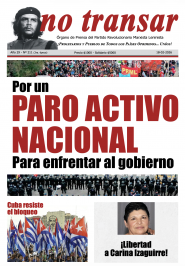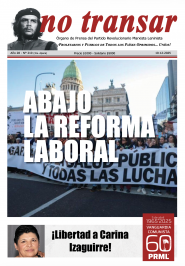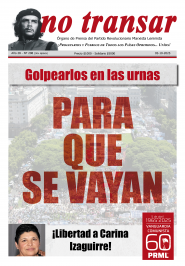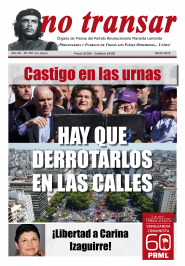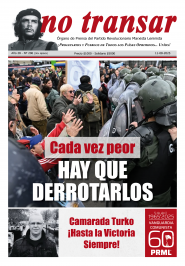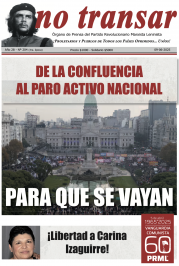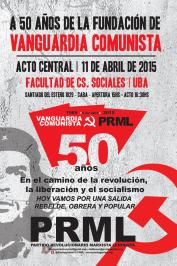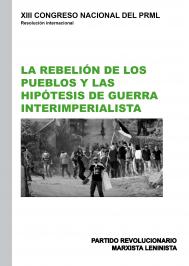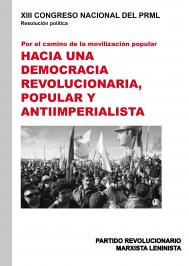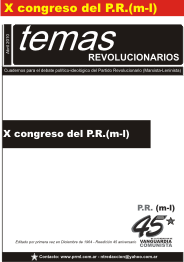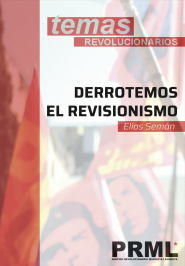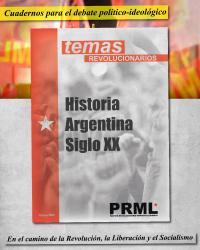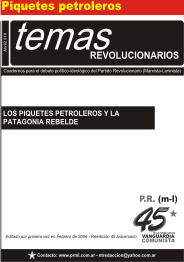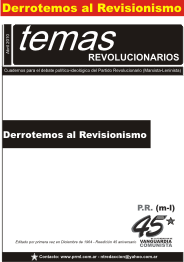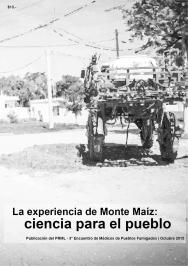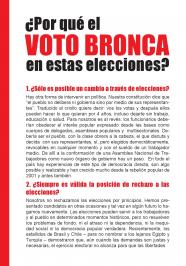El pasado viernes 11/11 en Mar del Plata, la CUBa-MTR, Votamos Luchar, Cooperativas a Trabajar y Barrios Unidos en Lucha movilizaron por el desprocesamiento de los compañeros perseguidos.... Ver más
El 25 de mayo del '73: el peronismo, de Cámpora a Isabel
El 25 de mayo de 1973 Héctor Cámpora asumió la presidencia de la Nación tras haber ganado las primeras elecciones sin la proscripción del peronismo desde el golpe del '55. Las enormes expectativas que dicho triunfo despertaron en amplios sectores del pueblo se vieron desmentidas por el accionar del propio Perón; luego, el período de Isabel terminó por enfrentar abiertamente al gobierno peronista con las fuerzas populares, antiimperialistas y revolucionarias.
A 50 años de aquel evento reproducimos esta nota publicada originalmente en noviembre de 2012.
Las primeras elecciones presidenciales sin la proscripción al peronismo habían suscitado una enorme expectativa entre las masas. Cerrada la situación abierta por el Cordobazo, ahora el movimiento popular orientaba su movilización a extender el proceso democrático abierto. Ese mismo 25 una manifestación se concentró en la cárcel de Devoto exigiendo al gobierno la amnistía de todos los presos políticos, la cual fue finalmente conseguida, pese a la represión que se cobró la vida de Carlos Sfeir del FAES (agrupación secundaria ligada a Vanguardia Comunista) y de Jorge Litvaks de Montoneros.
El “Devotazo” describe la tónica que tuvieron aquellos meses. Para quebrar el “continuismo” se produjo una ola de ocupaciones de edificios públicos, hasta llegar a alrededor de mil. Las tomas de hospitales, escuelas, diarios, canales, radios, fábricas, municipios, entre otros, no tenían como blanco al gobierno sino a políticas o personajes heredados de la dictadura.
En un contexto de movilización creciente, el gobierno de Cámpora representaba al sector más radicalizado del peronismo. Un importante número de legisladores de extracción montonera habían sido electos para el Congreso; asimismo, varias provincias tenían a su mando a gobernadores progresistas, como Bidegain en Buenos Aires, Obregón Cano en Córdoba y Ragone en Salta, entre otros.
No era este el horizonte político de Perón. Si apadrinó un proyecto hegemonizado por
el sector antiimperialista y popular del peronismo para ganar el proceso electoral post
Cordobazo, una vez cumplido ese objetivo se valió de su inmenso prestigio para encabezar el desplazamiento del gobierno. Su retorno al país prefiguró esos objetivos. Mientras se abrazaba a Rucci, jefe de la CGT, la derecha peronista perpetró un ataque armado sorpresivo sobre los sectores de la juventud en la llamada “masacre de Ezeiza”. En este marco Cámpora se vio forzado a renunciar. Convocadas nuevas elecciones, la fórmula Perón - Isabel Perón arrasó con más del 61% de los votos.
El proyecto del “león herbívoro”
En el plano económico, el tercer gobierno de Perón se apoyó sobre una fracción de la gran burguesía industrial compuesta principalmente por empresas nativas sin interés en romper lazos con el capital trasnacional. Bajo el postulado de que antes de hablar de “liberación” había que emprender la “reconstrucción”, no se avanzó un palmo en desandar la estructura monopólica y dependiente de la economía nacional. Lo que se buscó fue diversificar la composición de los capitales extranjeros, contrabalanceando el peso norteamericano con la llegada de capital europeo. Este carácter renegociador llevó al gobierno a tener cruces fuertes con el imperialismo yanqui, que se plasmaron en posicionamientos y medidas en el ámbito internacional tales como el reconocimiento diplomático de Albania, Cuba y Vietnam, la firma de acuerdos comerciales con China y con Libia o la adhesión al Movimiento de Países No Alineados.
Respecto del gran capital agrario, el gobierno buscó reorientar sus niveles de ganancia hacia la industria a través de una serie de mecanismos de intervención. No modificó la estructura de tenencia de la tierra, y mucho menos le quitó al sector su incidencia en la balanza de pagos, ya que continuó siendo el principal aportante de divisas.
El ministerio de Economía fue ocupado por José Ber Gelbard, hombre ligado a grandes empresas como FATE y Wobron. La piedra angular de su gestión fue la firma del “Pacto Social” entre la CGT, la CGE y el Estado. Por medio de este acuerdo, se establecía el control de precios al tiempo que se suspendían por dos años las paritarias. Esta alevosa maniobra para poner en caja al movimiento obrero combativo se justificaba con los argumentos de la promoción del consumo interno y el fortalecimiento de la burguesía nacional. Respecto de lo primero, la inflación, aunque relativamente controlada, no tardó en desactualizar los salarios. En cuanto a lo segundo, cabe tomar nota de que el gran capital industrial tomó este plan con beneplácito. La UIA y otras cámaras empresarias aceptaron las pautas del gobierno, que no minaban su capacidad en lo más mínimo. Por su parte las empresas transnacionales, que habían alcanzado un papel predominante en la estructura económica, mantenían las ventajas previamente adquiridas. Su poder de financiamiento y su mayor tecnología, productividad y tamaño, les permitían conservar su lugar de privilegio en el mercado interno.
Durante los primeros meses este plan surtió efecto, en gran parte por el aprovechamiento de la capacidad industrial ociosa. Las dificultades llegaron con el cierre de los mercados europeos para los productos agropecuarios, cuyos precios se deterioraron drásticamente. También creció el costo de los bienes importados, y se produjeron acaparamiento y desabastecimiento de artículos clave. La liberalización parcial de los precios y una suba salarial del 13% dejaron insatisfechas a las dos partes. A partir de este momento el problema de la inflación se iría profundizando cada vez más. El plan de Gelbard se demostraba inviable.
La burocracia sindical fue premiada por su enorme traición a los trabajadores con la sanción de una Ley de asociaciones profesionales que consolidaba su poder frente a los sectores combativos y clasistas. Entre otras cosas, la norma facultaba a las federaciones a intervenir seccionales y sindicatos de base, permitía a los dirigentes sindicales impugnar la designación de delegados en los lugares de trabajo y le otorgaba al ministerio de Trabajo el poder de anular elecciones y resoluciones de asamblea.
Esta alianza cerrada con la conducción de la CGT tenía como objetivo ponerle un freno al ascenso de la lucha obrera y popular. A esta tarea se destinó también la reforma del código penal que endureció la legislación represiva. Para esta altura, el hostigamiento a lo que quedaba del camporismo en el gobierno fue levantando temperatura. Ocho diputados de la JP renunciaron luego de una áspera discusión con Perón sobre el tema del código penal. Los gobernadores progresistas fueron abandonando sus cargos, forzados a renunciar, por pedido de juicio político o por intervención federal. El broche de esta saga fue el discurso de Perón el 1° de mayo del 74, cuando echó de la Plaza de Mayo a Montoneros bajo la acusación de infiltrados. Para fines de ese año comenzarían los atentados terroristas contra los sectores combativos y la izquierda revolucionaria.
Oposición obrera y popular al fascismo
Con la asunción de Isabel Perón, el rumbo derechista del gobierno se profundizó. El personaje que más poder concentró en esta nueva etapa fue José López Rega. El “brujo” había sido secretario privado de Perón en el exilio. Pieza clave del armado de la masacre de Ezeiza y del golpe palaciego contra Cámpora, acrecentó su influencia a partir el ministerio de Bienestar Social, desde el cual planeó y financió el accionar de la Triple A. La Alianza Anticomunista Argentina reivindicó públicamente el asesinato de militantes populares a los que se acusaba de “infiltración marxista”. El número de víctimas alcanzadas por esta organización paraestatal ronda las 700 personas. Por si esto no alcanzaba, en 1975 fueron promovidos los decretos que autorizaban a las Fuerzas Armadas a intervenir en la represión interna con el objetivo explícito de “exterminar a la subversión”.
La universidad también fue un blanco del isabelismo. El ministro Ivanissevich impulsó la intervención de la UBA, desplazando a Rodolfo Puigróss de su rectorado, con el fin de descabezar el pensamiento crítico, antiimperialista y revolucionario y a la militancia estudiantil. Al mismo tiempo fue impulsada la censura en la televisión y en distintos ámbitos de la cultura.
En cuanto a la economía, el agravamiento de la situación pretendió ser encarado sobre la base de un ajuste salvaje. En 1975, el ministro Celestino Rodrigo aplicó un plan que incluyó medidas tales como una devaluación superior al 100%, un aumento de los precios del combustible del 175%, y del 75% para las tarifas eléctricas, entre otras subas. El “Rodrigazo” fue indefendible para la CGT, que se vio forzada a convocar a un paro general el 7 y 8 de julio, el primero contra un gobierno peronista. Rodrigo y López Rega debieron abandonar sus cargos.
Esa huelga no fue un hecho aislado. Se inscribió en un proceso de lucha que venía desencadenando el movimiento obrero. A pesar de la represión contra el clasismo, principalmente en Córdoba, surgieron las Coordinadoras Obreras zonales que se expandieron por el Gran Buenos Aires, La Plata y San Nicolás, como muestra de las reservas combativas de las masas, y un nuevo proceso de expansión de las corrientes antiburocráticas. Un punto alto fueron las ocupaciones de fábricas del “Villazo” de 1974, rebelión obrera en Villa Constitución que tuvo como centro la recuperación de la seccional local de la UOM. Tras los primeros anuncios de Rodrigo comenzó la movilización obrera que obligó a Lorenzo Miguel, temeroso de verse sobrepasado, a convocar al paro general.
En estos años se profundizó el accionar de las formaciones guerrilleras, que ya venían
llevando adelante acciones desde la vuelta de Perón al poder, como el ajusticiamiento de Rucci por parte de las FAR (luego disueltas en Montoneros) y el ataque al regimiento de Azul perpetrado por el ERP. Se sucedieron los ataques a cuarteles, los ajusticiamientos y los secuestros de militares y empresarios. Detrás de estas medidas no había una valoración justa del proceso que estaba haciendo el pueblo respecto de la democracia burguesa ni del lugar que ocupaba el movimiento obrero en la resistencia a Isabel y López Rega, lo que condujo a acciones aisladas del movimiento de masas, contrariamente a lo sucedido durante la dictadura.
En este marco de alta conflictividad, las fracciones empresarias que habían apoyado al gobierno veían cómo el peronismo se mostraba incapaz de controlar la situación. A ellas se sumaron los sectores ligados al capital yanqui y la gran burguesía agraria. La idea del golpe de Estado cobraba fuerza. Dentro del peronismo, no faltaban los sectores que comenzaron a medir sus posibilidades como colaboradores del futuro gobierno de facto. La cúpula de la UCR se expresaba a través de su jefe, Ricardo Balbín: ante la certidumbre del desenlace, el denunciante de la “guerrilla fabril” declaraba que “se me acabaron las ideas”.
La resistencia popular, si bien no era despreciable, no estaba lo suficientemente bien articulada y dirigida para torcer el rumbo que se concretaría en marzo del 76.
Facundo Palacios
Notas relacionadas
-
-
El gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza y con el Jefe de Gabinete Marcos Peña actuando como bastonero, está haciendo del caso del policía Luis Chocobar un "leading case... Ver más
-
Según lo informado por el Indec, el Gran Córdoba termino el año pasado con el registro más alto de desocupación del país con un 11,6% (cadena 3, 18-11-2014) y algunas consultoras privadas hablan... Ver más